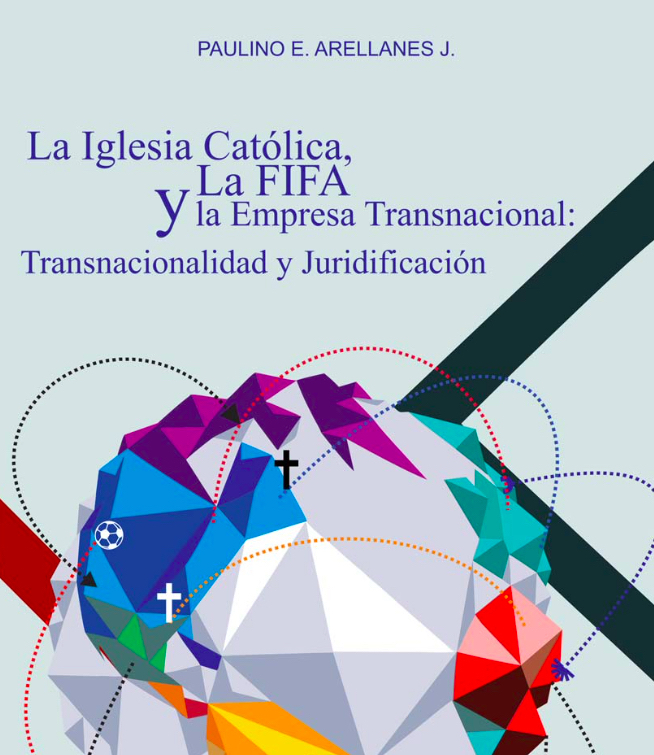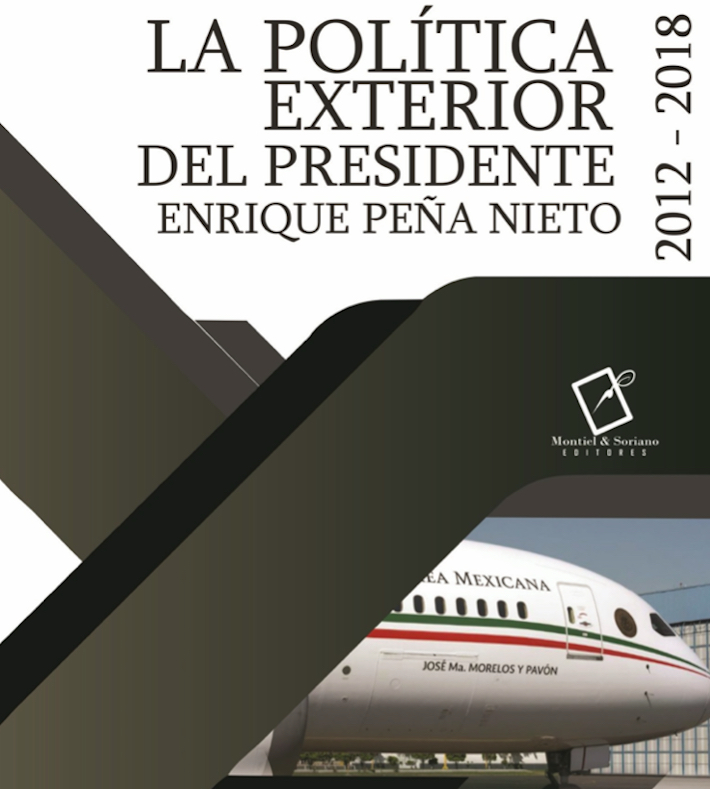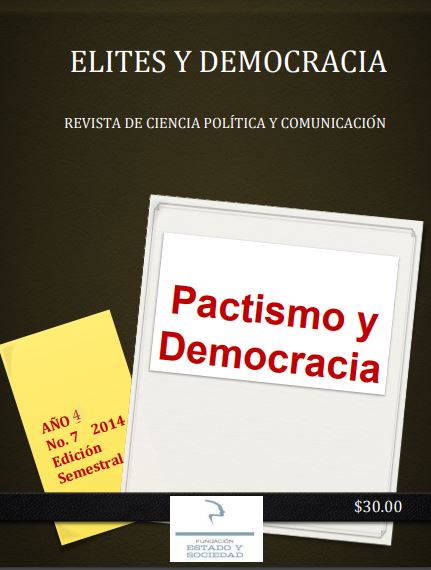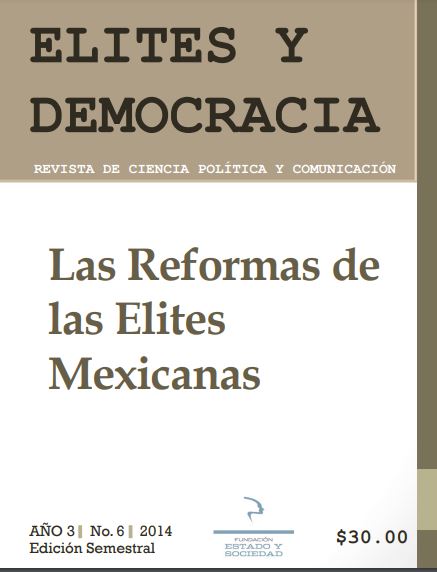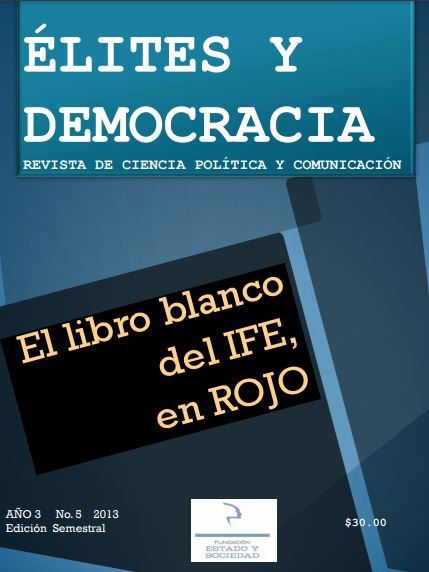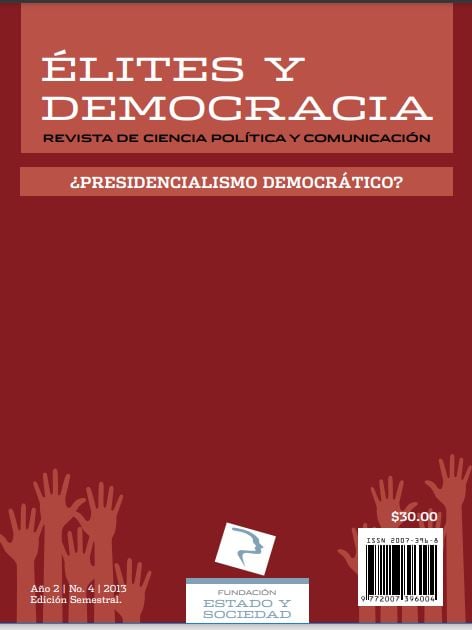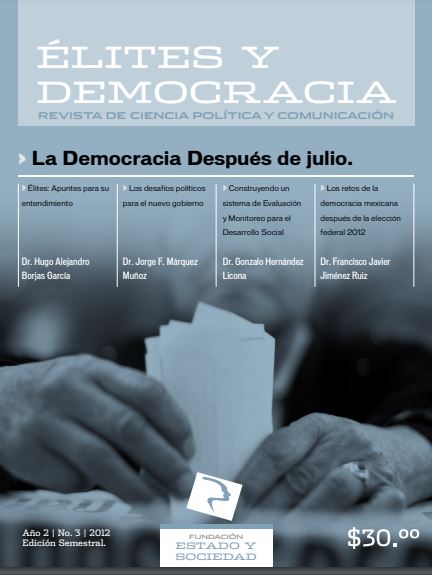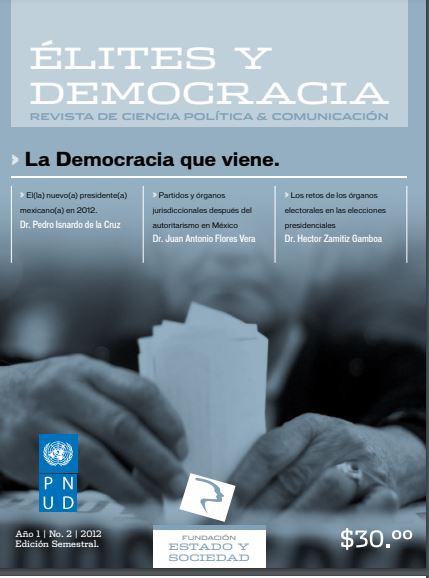LIBROS
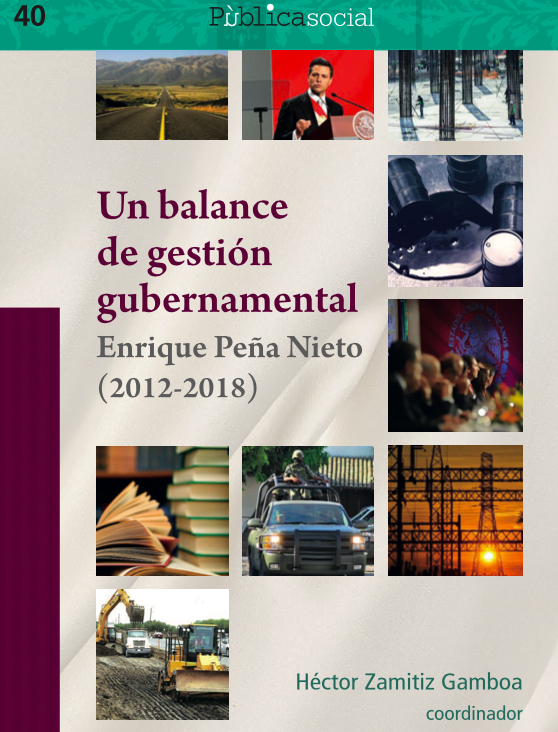
 Un balance de gestión gubernamental. Enrique Peña Nieto (2012-2018)
Un balance de gestión gubernamental. Enrique Peña Nieto (2012-2018)
La evaluación de programas y de gobiernos se ha arraigado en las prácticas gubernamentales y académicas en las últimas décadas. Predominan la evaluación de políticas y programas sociales y, más recientemente, las evaluaciones institucionales globales, tanto a nivel local, como nacional, a partir de valorar la capacidad para la resolución de problemas públicos, la movilización de recursos y la propia adaptación de las instituciones para dar respuesta a dichas problemáticas.
Desde los primeros esfuerzos de evaluación gubernamental se han utilizado diversos conceptos y perspectivas para la realización de semejantes tareas, los cuales han implicado orientaciones teóricas, metodológicas y políticas importantes. Algunos términos que se popularizaron fueron los de “planificación”, “medición”, “estimación”, “seguimiento”, “control”, “balance” y “evaluación”.
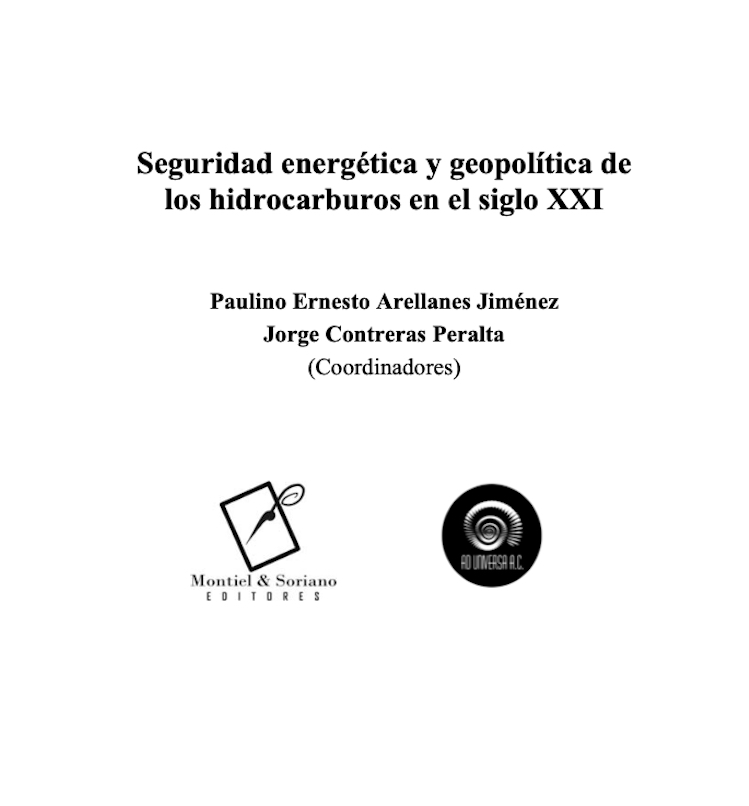
INTRODUCCIÓN
La geopolítica de los energéticos cobró importancia durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en el contexto de las ofensivas de las tropas alemanas, la cuales frecuentemente se vieron obstaculizadas por la falta de combustible para tanques y automóviles. En el contexto de la Guerra Fría, los recursos energéticos se convirtieron en un factor geopolítico esencial como producto del embargo petrolero impuesto por los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a raíz de dos eventos específicos que ocurrieron en el Medio Oriente: la Guerra de Yom-Kippur de 1973 y la Revolución Iraní de 1979. Las interrupciones del suministro de petróleo de la región crearon dificultades para los países que dependían de las exportaciones de petróleo de la OPEP. El embargo petrolero trastornó el mercado del petróleo y provocó una escasez de suministros, lo cual se tradujo en un fuerte aumento de los precios.
El objetivo de este libro es analizar cómo los recursos energéticos se han convertido en el factor geopolítico más importante de nuestro momento histórico actual. Se estudió la seguridad energética y geopolítica de los hidrocarburos en el siglo XXI. En el primer capítulo titulado “La Organización de Países Exportadores de Petróleo y la geopolítica energética en tiempos del COVID-19” de Jorge Contreras Peralta, se presenta un análisis sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en la geopolítica energética a través del estudio de la oferta, la demanda y del precio del petróleo en los principales mercados del mundo. Asimismo, el autor examina la actuación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en el control de una parte sustancial de la oferta energética global y en la fijación del precio del petróleo. La Pandemia de COVID-19 ha trastocado los mercados mundiales de petróleo. Sin embargo, la evidencia indica que la influencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los ingresos del grupo estaban bajo presión incluso antes de la pandemia.
En el capítulo titulado “El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el sector energético”, de Paulino Ernesto Arellanes Jiménez, se argumenta que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que firmó Canadá, Estados Unidos y México y que entró en vigor en enero de 1994 constaba de 22 capítulos y cada capítulo poseía su propio marco de solución de controversias, además de un capitulo propio para este efecto, pero el sector energético, para el caso mexicano, se mantuvo en reserva, excepto en energía y petroquímica básica.
De los capítulos que evidencian los candados o, mejor dicho, las ganancias político-jurídicas en favor de Estados Unidos se encuentran los capítulos de inversiones extranjera, capitulo 12, la sección de normas de eficiencia, las cuales promueven la cooperación en materia de Normas de Eficiencia Energética, así como la armonización, en la medida de lo posible, de los procedimientos de prueba a los productos a los que estas normas aplican, a fin de facilitar el comercio entre las Partes.
Finalmente, Estados Unidos y Canadá han establecido obstáculos para que México no hiciera una contrarreforma energética mediante un artículo del T-MEC referente al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Aunque Estados Unidos no formó parte, obtiene los beneficios para no aminorar la apertura del sector energético mexicano. En esto se incluye hidrocarburos y eléctricos, situación que quedó plasmada en los capítulos 22 y 23. En estos puntos, resulta muy polémica la llamada contrarreforma de la energía eléctrica que ha sido promulgada mediante una ley de reforma a la energía eléctrica que llevó a cabo el actual presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que puede entrar en conflicto con los cambios en los capítulos nuevos del T-MEC reseñados.
En el capítulo titulado “División energética del trabajo en el siglo XXI: petróleo y seguridad”, de Abdiel Hernández Mendoza se analiza el ejercicio permanente de poder en torno a la obtención de fuentes de energía en todo su ciclo: producción-distribución- consumo, todo ello a gran escala. Si bien desde la década de los setenta del siglo XX se comenzó a estudiar la urgencia de transitar a otros energéticos menos agresivos contra el ambiente, hasta la segunda década del siglo XXI, el petróleo conserva su papel neurálgico en la matriz.
El capítulo titulado “Estrategia petrolera y fundamentos geográficos hacia el capitaloceno: el caso de Estados Unidos. Surgimiento de una potencia petrolera”, de Abner Munguía Gaspar, presenta un análisis sobre la élite empresarial y política estadounidense y su estrategia de establecer mecanismos energéticos para el control de importantes capitales concentrados alrededor de una estructuración industrial-empresarial vertical, que, en el caso de la industria petrolera estadounidense, se manifiesta de forma nítida.
El autor hace un recorrido histórico desde la guerra fría hasta nuestros días de cómo se ha dinamizado el poder, la estrategia y la lucha por los mercados petroleros por Estados Unidos en favor de su suministro. El objetivo de buscar abrir el sector energético de naciones poseedoras de importantes reservas de hidrocarburos localizadas en regiones periféricas, obedece al razonamiento de los cálculos del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Como consecuencia, resultaba imperativo que la política exterior de Estados Unidos, en conjunto con sus sectores industriales, principalmente el sector petrolero, se enfocaran en abrir los sectores energéticos de naciones ricas en hidrocarburos, por lo cual países con importantes reservas tendrían que incrementar su producción, ya que, al mismo tiempo, el consumo total de Washington se incrementaría al tiempo que también lo haría la demanda de otras naciones con altas tasas de crecimiento económico y de demanda de energéticos primarios, como el caso de India y China.
Por su parte, Adelina Quintero Sánchez, en el capítulo titulado: “China y su estrategia internacional de inversión en hidrocarburos: CNPC”, expresa que resulta impactante el vislumbrar que en poco tiempo China reestructuró por completo y de raíz su sistema económico acorde a su política exterior. Así, China pasó de ser un país socialista con escasa o nula participación en las políticas internacionales, a ser una nación con un modelo capitalista único, autodenominado de “socialismo híbrido”, altamente dinámica y participativa en la conformación de las pautas que rigen el sistema internacional.
China, en los últimos años, ha ampliado vertiginosamente su capital colocado en el exterior y mantiene una alta inversión en diferentes regiones y países con la finalidad de obtener materias primas, en particular petróleo. Las inversiones chinas en el exterior se pueden explicar por distintas motivaciones, como la obtención de recursos naturales, lo que sucede en su mayoría en África, Oceanía y Asia; la ampliación de mercados, en los casos de África, América Latina y Asia y la búsqueda de tecnología y know how, como en Norteamérica y Europa
 Lea también:
Lea también:  LA IGLESIA CATÓLICA, LA FIFA Y LA EMPRESA TRANSNACIONAL: TRANSNACIONALIDAD Y JURIDIFICACIÓN
LA IGLESIA CATÓLICA, LA FIFA Y LA EMPRESA TRANSNACIONAL: TRANSNACIONALIDAD Y JURIDIFICACIÓN